Palabra de Dios en la tarea misionera de la Iglesia
El asunto de la presencia de la Palabra de Dios en la actividad misionera es un asunto de vital importancia, muy central. Entre ambas realidades hay vínculos permanentes y muy intensos. Se trata de un tema interesante e importante para reflexionar.
Para abordar bien este asunto hay que comenzar explicitando un presupuesto fundamental, que se refiere a nuestra imagen de Dios. El Dios cristiano es un Dios personal, que busca establecer un diálogo con la humanidad. Es un Dios que habla, que se comunica de muchas y muy variadas formas (cf. Hebreos 1,1-2). Se trata de un Dios de amor (cf. 1 Juan 4,8), de un Dios dialogante, de un Dios a quien le importa la vida plena de sus criaturas, precisamente porque somos sus hijos e hijas, creados para conocerlo a Él y entrar en su intimidad.
Además de lo anterior, hay que explicitar que plantearse una reflexión sobre la «Palabra de Dios» es un asunto amplísimo. Dios ha hablado y habla de modos muy diversos. Nos habla por medio de la creación; por medio de los acontecimientos sociales; por medio de las personas humanas de toda clase y condición; por medio de la comunidad cristiana; por los grandes Santos del pasado y del presente; por la palabra de la Jerarquía de la comunidad cristiana; por el caminar de cada iglesia diocesana y grupo religioso; nos habla por medio de nuestros sentimientos y anhelos personales; por las alegrías y esperanzas, por los dolores y tristezas de la humanidad toda. Aquí no podemos planteamos la pregunta en su sentido total; es decir, del modo de relacionar la Palabra de Dios en cualquier circunstancia o condición humana con la tarea misionera. Nuestro objetivo es muchísimo más modesto: se trata fundamentalmente de planteamos una pregunta por la Biblia como espacio o instrumento para entrar en un diálogo de amor con el Señor de nuestra vida, y por lo mismo como un instrumento misionero.
La palabra de Dios dirigida a toda persona humana
Aunque nuestro acento esté puesto en la Biblia, es indispensable referirse primeramente a la experiencia más amplia del encuentro con la Palabra de Dios presente en la creación misma. El Dios creador ha dejado su huella en cada una de sus creaturas, la que por medio de su misma existencia nos deja entrever al creador, nos habla del creador. Es lo que plantea san Pablo en Romanos 1,18-32, con un planteamiento que se ha hecho clásico. «Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su divinidad» (Romanos 1,20). Dios se hace presente por medio de la maravilla de todo lo creado.
Pero Dios también se hace presente en las búsquedas humanas, en el caminar social de la humanidad. Nuevamente es Pablo, en el episodio del Areópago de Atenas el que nos puede servir de referencia importante (Hechos de los Apóstoles 17,22-34). Allí Pablo habla a los atenienses del Dios desconocido al cual ellos adoran, que es el mismo Dios del cual Pablo viene a hablarles. Es decir, el apóstol no vacila en relacionar su predicación con la búsqueda religiosa de los griegos; para él es evidente que es el mismo Dios bíblico el que ha estado tras este camino espiritual de los paganos. La Iglesia, en su práctica misionera a lo largo de la historia ha usado muchas veces este procedimiento, con procedimientos que algunos llaman «sincretismo religioso», pero que bien puede ser visto desde este otro punto de vista, que lo hace muy válido. La ubicación de los lugares de culto cristiano en los mismos lugares de culto usados por los no cristianos, es otro dato firme de la historia. Hoy día este tema se expresa en el complejo tema del diálogo interreligioso, que tiene como pre-supuesto que las religiones no cristianas no son simples aberraciones que es necesario suprimir, sino que en ellas hay se ha alcanzado algo del Dios verdadero; al punto que la Iglesia puede aprender algo de ellas.
Pero no basta con hablar de búsquedas sólo en el ámbito religioso. Las búsquedas humanas en toda su amplitud han sido también caminos por medio de los cuales Dios va hablando y conduciendo a la humanidad. Incluso en aquellas búsquedas que nacen en contradicción con la institución eclesial. De tiempos recientes, baste recordar los ideales «paganos» de la Revolución Francesa de Libertad, Igualdad y Fraternidad, o los trabajos en pro de la Democracia, tan mal mirados por la Iglesia que ungía a los reyes. O incluso la formulación de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se hace desde fuera del ámbito eclesiástico y en conflicto con él, hasta desembocar en los Derechos Humanos. Un verdadero espíritu misionero tiene que ampliar el horizonte de su corazón para reconocer las «semillas del Verbo» presentes en los caminos de la humanidad. Incluso con un sano matiz de relativización de los conflictos con las estructuras eclesiásticas.
Dios también habla en el anhelo profundo del corazón humano, en su búsqueda de verdad y de bien. Es decir, la huella del creador; también la puede reconocer un individuo que se toma en serio la tarea de ser profundamente fiel a sí mismo, a la verdad que el Creador dejó inscrita en lo hondo del corazón. Esta dimensión es muy sensible en la actualidad, en que las personas viven complicadamente el proceso de clarificación de sus anhelos internos, y por lo mismo van aprendiendo a valorarlos de modo creciente.
De todo lo anterior, que no son más que alusiones a temas muy amplios y complejos, surge con claridad un asunto básico en cuanto al tema «Palabra de Dios y tarea misionera»: el misionero no es el que va a comunicar algo que el misionado ignora enteramente; toda persona, por el mismo hecho de existir y tener una mínima lucidez sobre sí mismo, ha conocido ya algo de Dios; ha escuchado algo de su palabra. Y el misionero tiene que ser capaz de proponer el anuncio explícito de un modo tal que quien lo escucha pueda reconocer que esa palabra se relaciona con lo que interiormente ya había intuido por sí mismo. Si lo escuchado no se relaciona en modo alguno con sus anhelos interiores, no será capaz de asumir enteramente su humanidad; y lo que no es asumido no es redimido.
Esto recién dicho creo que no vale solamente para los «pueblos paganos», es decir, de mundos enteramente alejados de la influencia cultural del cristianismo, sino que es igualmente válido para el número cada vez mayor de personas que en medio nuestro se sienten distantes de la propuesta cristiana; al menos tal como ellos la entienden hasta el momento. Es decir, en que hay algún nivel de fe, pero que experimentan esa fe como en contradicción con su racionalidad e incluso a veces con sus sentimientos. Es decir, personas que a veces no han roto formalmente con el cristianismo, pero que éste no está siendo un alimento de vida, un verdadero sentido para su existencia.
La misión surge del encuentro con la Palabra
La Iglesia es una con-vocación. La Iglesia tiene que ver con un llamado; con alguien que llama y con una palabra que se dirige, que convoca. El llamado de los primeros apóstoles es muy claro en este sentido (cf. Marcos 1,16-20; Mateo 4,18-22; Lucas 5,1-11; 9,57-62; Juan 1,32-51 La Iglesia nace de la Palabra, y de la Iglesia surge la misión, bajo el impulso y la conducción del Espíritu. Es la Palabra la que suscitando la comunidad de los creyentes y alimentándola diariamente está a la base de toda misión cristiana.
Es lo que san Pablo sistematiza más señalando que la fe nace del oír, lo que hace indispensable la tarea de la predicación de la palabra (Romanos 10,14-17). Es la palabra acogida la que mueve a la conversión del corazón porque ayuda a conocer y confiarse en el amor que Dios tiene por cada creatura (1 Juan 4,16). Es esta palabra recibida la que nos enseña a creer en Jesús, a acoger su amor entregado y conocer el poder de su resurrección (es lo que con tanta claridad plantean los discursos kerygmáticos de Hechos de los Apóstoles).
Lo que acabamos de plantear también se puede señalar respecto de cada individuo en particular. Cada uno de nosotros está invitado a dejarse interpelar por la palabra de Dios, que como espada de doble filo escruta nuestro interior (Hebreos 4,12-13). Acoger la palabra no es «interpretarla», sino dejar que ella misma sea la que nos «interpreta» a nosotros. Somos nosotros los que a la luz de la Palabra quedamos al descubierto en todas nuestras interioridades.
Lo anterior implica que el mejor misionero no es necesariamente el que tiene más conocimientos ni el que es moralmente más recto; sino aquel que ha vivido la experiencia de un encuentro en el Espíritu con esa verdad que transforma la vida. El que ha dejado entrar en su interior la espada de la Palabra de Dios. Dicho en otros términos, quien ha aprendido a vivir un encuentro espiritual (en el Espíritu) con la Palabra de Dios; un encuentro que ha transformado su vida desde la misma raíz. y para esto haya sido posible ciertamente que ha experimentado que esa palabra oída se entroncaba con sus anhelos humanos más profundos. Es una palabra que trae paz y gozo, porque es la palabra que responde a la sed del corazón. La Samaritana es una buena misionera frente a sus hermanos, luego que ha sido literalmente desarmada por la palabra de Jesús (ver Juan 4,1-42; pero de modo especial el v. 29).
Es el gozo de la palabra acogida que ha transformado la propia vida el que se desborda a modo de impulso misionero. Los que han recibido los milagros de Jesús son los que de inmediato salen a proclamar su fuerza salvadora.
La misión como anuncio de la Palabra
Ser misionero es ser enviado por alguien para cumplir una determinada misión, habitualmente en favor de alguien muy concreto. El envío es de Dios mismo, que elige por medio de su Espíritu. Como dice Pablo «Somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio nuestro...» (2 Corintios 5,20). O como dice Jesús: «Quien a ustedes los recibe, a mí me recibe, y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza» (cf. Marcos 9,37; Mateo 10,40; 18,5; Lucas 9,48; 10,16; Juan 12,44-45; 13,20). El misionero es enviado por Dios, quien lo envía por medio de la palabra de Cristo y la fuerza del Espíritu. Es finalmente el Espíritu el que llama y envía a la misión (cf. Hechos de los Apóstoles 13,1-3).
El envío no es genérico, «al mundo», sino orientado a unos destinatarios concretos. Y estos son siempre aquellos que no han conocido la bondad de Dios. Sea porque están lejos o porque hay un «muro» que los separa de los creyentes (cf. Efesios 2,14-18), o porque su condición humana muy dolorosa les ha impedido acoger el amor de Dios (enfermedad, carencias extremas), o porque por su propio pecado se encuentran lejos del poder salvífico de Dios. Los privilegiados del envío misionero no son los poderosos ni los fuertes o justos, sino los pobres y abandonados, que son los que necesitan de modo preferente la Palabra de la Vida, con independencia de si su situación se debe a su propia culpa o a culpa de otros.
Hay alguien que envía y hay un destinatario de la misión. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje no es otro que la Palabra «de» Dios, que anuncia la cercanía de su reinado y la bondad misericordiosa de Dios. Se trata de un kerygma, de un anuncio gozoso de una buena noticia, de un evangelio. Y la buena noticia es una palabra de Dios mismo, una palabra de gracia (cf. Lucas 4,16-27; de modo especial el v. 22).
De aquí surge una responsabilidad fundamental del misionero: ser capaz de transmitir la palabra de Dios sin transformarla en una palabra sobre Dios, ni mucho menos en una serie de normas o conceptos que deban ser aceptados. El misionero tiene que ser como Juan Bautista, capaz de desaparecer él mismo para que brille el resplandor de la palabra que está anunciando (cf. Juan 3,30). Se trata de la necesidad de ser mensajeros transparentes el mensaje que nos ha sido confiado.
La Palabra de Dios tiene un carácter de Buena Noticia, que el mensajero también tiene que cuidar y mantener. Esto implica muchas veces un esfuerzo de fidelidad creativa, que lleva a la necesidad de transmitir la palabra de un modo apropiado; es decir, de un modo tal que conserve su carácter interpelador de buena noticia. Con frecuencia aquí hay un trabajo grande de adaptaciones culturales y de creatividad en el modo de comunicar el mensaje.
Para que la Palabra sea efectivamente Palabra espiritual, que toque la vida del oyente y la transforme, debe ser una Palabra proclamada en directa relación con el oyente. Es decir, la proclamación de la Palabra tiene siempre una dimensión dialogal insustituible. Jesús mismo es un hombre de diálogo; el método parabólico es un método de diálogo. Y para poder dialogar apropiadamente hay que saber situarse en el lugar del interlocutor, arriesgarse a ver el mundo con los ojos con los que él lo ve; hay que asumir sus dificultades y oscuridades. Hay que hacer junto con el otro un camino que conduzca al encuentro con la verdad. No basta con la simple proclamación de las verdades, si esta no va acompañada de un camino que ayude a entenderlas como Palabra de vida; eso las puede transformar en letra que mata, impidiéndoles ser Palabras de Gracia. Para poder ser misionero, hay que conocer y querer la realidad de aquel al cual uno se dirigirá. En caso contrario arriesgamos seriamente ser anunciadores de una palabra muerta.
Después de estas consideraciones generales puede ser útil atender a dos aspectos muy concretos. Primero la predicación como el modo habitual de anunciar y explicitar el sentido de la palabra. Todo lo que se pueda insistir en la necesidad de predicar la Palabra, y no sobre otras cosas, es fundamental. y predicar de la palabra de modo teologal (como encuentro con la fuerza salvífica de Dios) y no simplemente de modo moralizante. Es verdad que esto supone formación, preparación inmediata y remota y oración; pero se trata de un asunto cualitativamente muy importante. No sería justo descuidarlo. Creo que si sometiéramos el conjunto de la predicación eclesial a una evaluación por parte de un juez imparcial, casi ciertamente saldríamos reprobados. Este es un camino en el cual hay muchísimo que avanzar, y es un tema en el que las personas están clamando por una mejor predicación. De modo especial cuando se trata de personas que están alejadas de la vida eclesial.
En segundo lugar cabe señalar que el anuncio misionero de la Palabra de Dios debiera ir siempre unido a una entrega del texto bíblico. No la simple entrega material, sino enseñando a encontrarse con él como Palabra espiritual, como espacio de oración. Nuevamente creo que aquí tenemos un largo camino por recorrer; como Iglesia católica hemos sido torpes para ayudar a la gente a sentirse en la Biblia como «en su casa», es decir, en un espacio en el cual tengan la sensación de estar tranquilos, en lo propio, con posibilidad de encontrarse con Dios en la serenidad de lo cotidiano. Hemos transmitido mucha información objetiva, creo que en general buena, pero hemos fallado en formar en vistas de una lectura espiritual de los textos, que haga de ellos un instrumento habitual de oración. Aquí tenemos una tarea aún pendiente, que es muy necesaria para consolidar procesos misioneros consistentes.
A modo de conclusión
El nexo entre Palabra de Dios y Misión es permanente. Viene desde la huella misma del creador en la creatura, y pasa por la revelación histórica de Dios en Jesús de Nazaret, que es lo que le da fuerza y sentido a toda la Biblia. Ambos caminos para el encuentro con la palabra de Dios deben trabajarse en forma simultánea, porque se potencian mutuamente; y el uno aislado del otro corre riesgos graves de desperfilarse y perder el rumbo.
La presencia de la Biblia en la tarea misionera cristiana es importante. Es la Palabra acogida la que nos envía a la misión; y la misión es la proclamación de la Palabra de Aquel que nos envía como Palabra de vida plena. Para que ello sea posible, el amor a la Palabra y el amor al destinatario de nuestro mensaje son igualmente importantes.
Eduardo Pérez-Cotapos L., ss.cc.
Julio, 2005














































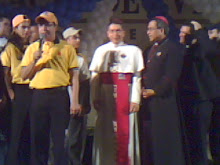.jpg)












.jpg)





















No hay comentarios:
Publicar un comentario